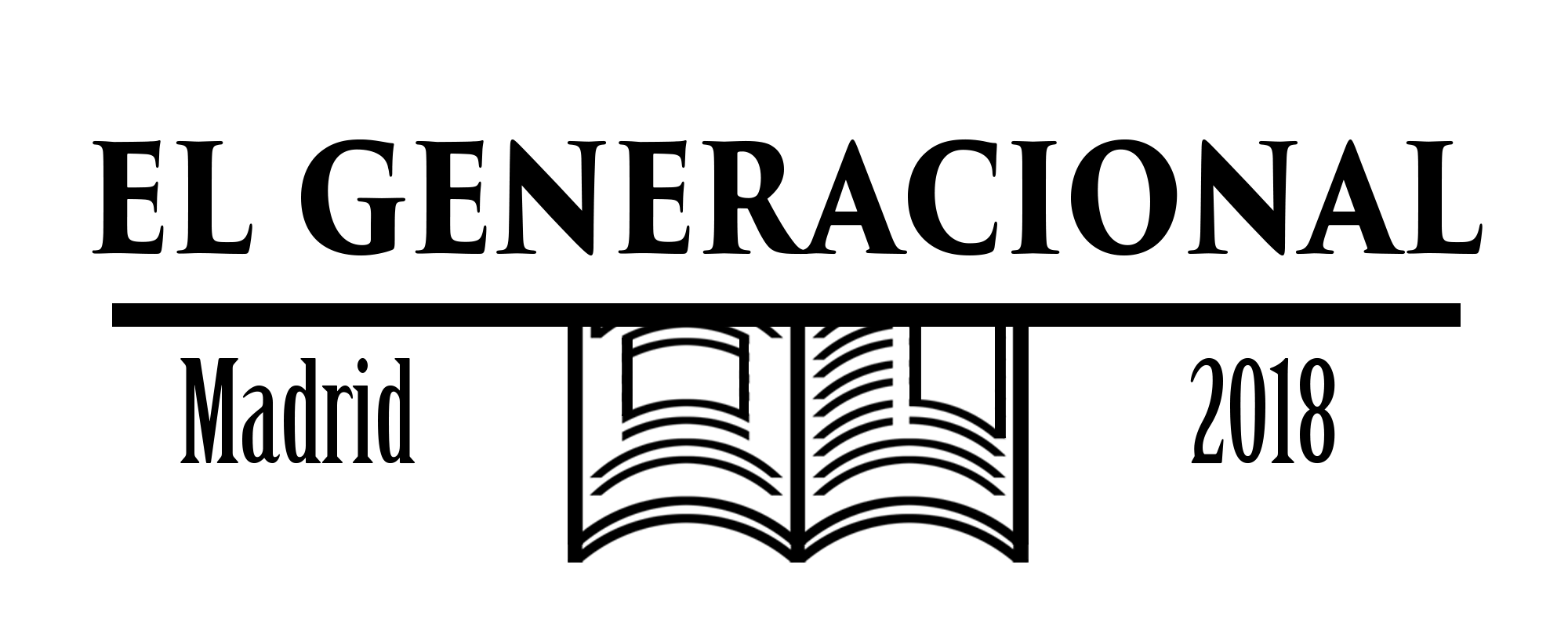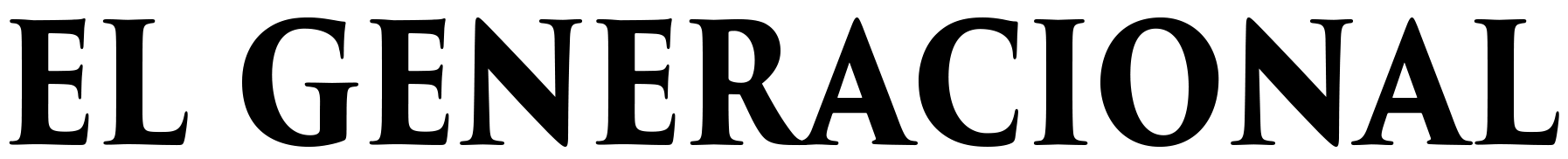1998, año en el que el Marinismo emanó de lo fantástico, poético e ignoto
Marina Casado Hernández (Madrid, 1989). Poeta, novelista, licenciada en periodismo y Doctora Cum laude en Literatura Española por una tesis que versa sobre Rafael Alberti. Actualmente, se dedica a la enseñanza pública impartiendo clases de Lengua Castellana y Literatura y colabora en El País. Ha sido galardonada con el Premio Carmen Conde de Poesía 2020 por su poemario Este mar al final de los espejos, tres veces finalista del Premio Adonáis (2018, 2019 y 2020) y premiada en un sinnúmero de concursos literarios, como el certamen “Lanzadera de Poesía” que organiza el Ayuntamiento de Madrid.
Marina ama el Modernismo y su poesía es una clara ejemplificación. Además, sus vocablos se alimentan de La Generación del 27. Luis Cernuda y Rafael Alberti marcan las pautas de su inspiración como poeta. Entre sus poemarios destacan: Los despertares (Ediciones de la Torre, 2014), Mi nombre de agua (Ediciones de la Torre, 2016), De las horas sin sol (Huerga y Fierro, 2019) y Este mar al final de los espejos (Torremozas, 2020). En el plano ensayístico, sus obras son: El barco de cristal. Influencias literarias en el pop-rock (Líneas paralelas, 2014) y La nostalgia inseparable de Rafael Alberti. Oscuridad y exilio íntimo en su obra (Ediciones de la Torre, 2017). Este último, es la simplificación de su tesis sobre Alberti convertida en ensayo.
En la presente entrevista, la autora madrileña nos desvela algunos de sus proyectos literarios. Entre ellos, su primera novela. Expone su punto de vista sobre el acto de leer poesía, el panorama editorial y poético contemporáneo, entre otras cuestiones.
Sobre poesía y actualidad
Pregunta: Después de Este mar al final de los espejos, ¿estás trabajando en algún proyecto literario actualmente?
Respuesta: No sé cómo lo hago, pero siempre estoy embarcada en varios proyectos a la vez. Tengo un poemario inédito, en constante perfeccionamiento, que voy enviando a certámenes. Pretendo trabajar también en una nueva versión de mi ensayo El barco de cristal. Referencias literarias en el pop-rock. Mi idea es reeditarlo con otra editorial, porque es un libro que demanda mucha gente, pero acabé fatal con la editorial que me lo publicó en su día. No eran profesionales, me trataron mal. Sin embargo, el proyecto que está a punto de ver la luz es una novela: mi primera novela.
P: Te has adentrado en muchos géneros: poesía, ensayo e incluso literatura juvenil. ¿Cómo se encuentra esa nueva faceta a día de hoy?
R: Precisamente, mi primera novela podría inscribirse en ese género. Hablo en condicional porque el tipo de literatura juvenil que me gusta leer y que trato de escribir lo puede disfrutar perfectamente un adulto, como ocurre con Harry Potter o con algunas obras de Carlos Ruiz Zafón. Del mismo modo, libros considerados para adultos, como El príncipe destronado, de Delibes o Paraíso inhabitado, de Ana María Matute, podrían ser leídos y bien comprendidos por adolescentes. Me refiero a que los límites entre “literatura juvenil” y “literatura adulta” son muy difusos. Mi novela está narrada desde la perspectiva de una adolescente, mezcla la fantasía con la realidad y le concede una especial importancia a la memoria. Se titula Los doce reinos del tiempo y saldrá con Ediciones de la Torre.
P: Aunque, bueno, no es tan nueva. Empezaste a escribir narrativa antes que poesía, pero la autocrítica te llevó a abandonar la narrativa. ¿Existe una insatisfacción dentro del autor cuando se enfrenta a la creación de una obra?
R: Realmente, nunca abandoné la narrativa, pero me centré en una narrativa corta, en el subgénero del relato. Obtuve incluso algunos premios. Respecto a la novela, creo que exige una cierta madurez literaria que hasta ahora no he sentido que tuviera. Y tiempo, claro: dedicarle cada día un rato, al menos. Escribí varias novelas que nunca me planteé publicar porque no me satisfacían. La que verá ahora la luz es, precisamente, una “nueva versión” de un proyecto que comencé siendo niña.
P: ¿Qué recuerdas de aquella joven Marina que danzaba entre los versos de Darío o Cernuda en su adolescencia?
R: Aquellos poetas estaban para mí más vivos que mucha gente de la que me rodeaba. Descubrí que a través de sus versos todavía podían hablarme; me encontré respondiéndoles también en verso. Me sentía comprendida de algún modo en un tiempo en el que no conseguía encajar. Creo que Luis Cernuda fue mi mejor amigo en aquella época, por loco que esto pueda parecer. Me sentía tan identificada con su poema “A un poeta futuro”. La poesía es sobrenatural porque tiene la capacidad de vencer al tiempo y a la muerte.
P: Tengo entendido que Rubén Darío fue uno de los primeros poetas que leíste. ¿Qué te ha aportado como autora leer al poeta nicaragüense?
R: Mucho más de lo que yo quisiera. El Modernismo me fascinó y me atrapó como una tela de araña y ahora todavía lucho por apartarme de él. Tengo amigos que me advierten de que hay demasiados crepúsculos en mi poesía. Y cada vez que termino un libro, me pongo a segar crepúsculos y cisnes, princesas y primaveras, que se cuelan en mis versos a la primera de cambio. Lucho todavía por “depurarme”. Pero la lectura tan temprana de Darío me aportó algo que considero fundamental y que a menudo no encuentro en la poesía contemporánea: ritmo, melodía.
P: ¿Qué fue lo que más te cautivó a medida que te adentrabas en sus obras?
R: Todo. Mi espíritu ya era “modernista” antes de leerlo y fue como volver a casa. Cisnes, princesas, jardines otoñales, melancolías, amores imposibles… Me hubiera quedado a vivir en el Modernismo de Darío, verdaderamente. Pero entiendo que tuvo su época y que yo nací un poco tarde, que existen otras muchas corrientes maravillosas de las que empaparme, por mucho que mi alma siga tendiendo al Modernismo. Eso no impide que continúe disfrutando como el primer día con la obra de Rubén, que siempre tendrá un lugar especial en mi estantería y en mi corazón.
P: ¿Hay algún poema o alguno de sus libros que rescatarías de su historial literario?
R: Tantos y tantos que no acabaría. Podría recitarlos de memoria: “De invierno”, “Yo persigo una forma”, “Sonatina”, “Lo fatal”, “Era un aire suave”, “Ite, missa est”… ¡Cómo me gusta hablar de Darío!
Sobre el acto de leer poesía
P: ¿A qué te refieres cuando expresas que no nos enseñan a leer poesía?
R: La poesía no puede leerse como la lista de la compra, ni siquiera como una novela. Hay que abrir la mente, conversar en silencio con el autor. Hay que buscar los significados ocultos, conocer la historia de su autor, dedicarle tiempo. El mayor problema, desde un punto de vista educativo, es la falta de tiempo. Haría falta una asignatura entera dedicada a la Literatura, que no compartiera horas con Lengua.
P: ¿Podemos hacer algo para que la poesía se lea bien?
R: La poesía exige una cierta sensibilidad que no se adquiere repentinamente. Tendemos a responsabilizar a los profesores del más o menos exitoso acercamiento a la poesía, pero, en realidad, creo que la familia desempeña un papel fundamental, así como la educación en los primeros años. Mis padres me leían cuentos, se inventaban otros tantos, me hablaban de los poetas, de la historia de España, me llevaban a museos y a obras de teatro. Se trata de fomentar la imaginación, la cultura, la sensibilidad. Los profesores también contribuyen, claro, pero debe existir esa sensibilidad como base.
P: Por ejemplo, a una persona que no ha sostenido nunca una antología poética. ¿Qué le aportaría el simple acto de leer poesía?
R: Probablemente no mucho, si no está familiarizada con el género. Podría resultarle curioso o contemplarla como una extravagancia entrañable, en el peor de los casos. También podría ocurrir que se identificara con algún poema y entonces se obraría el milagro. A las personas que nunca han leído poesía siempre les recomiendo a Ángel González. Tiene el don de conmover a cualquiera.
P: Hay una corriente poética —para unos lo es y para otros no—, que se ha apoyado en redes sociales como Instagram. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto?
R: Hay de todo; no se puede generalizar. Existen buenos poetas con una magnífica proyección en redes: son cosas independientes. Respecto a considerar literatura a determinadas expresiones, por mucho éxito que tengan… Bueno, siempre me acuerdo de la “novela gitana de Instagram”, que es todo un mundo que me descubrieron ciertos alumnos hace unos años. Se trata de una especie de subgénero narrativo underground que, sin embargo, triunfa entre los adolescentes de etnia gitana. Invito a los lectores a adentrarse en esta realidad tan curiosa. Son textos llenos de faltas de ortografía, pero, gracias a ellos, algunas adolescentes leen. ¿Lo consideramos por ello literatura? Yo creo que es otra cosa. Pero tampoco soy quién para juzgar.
P: Miles de jóvenes leen a Elvira Sastre, Irene X, Loreto Sesma, entre otros. Muchos de ellos recurren al argumento: “Me gustan sus poemas porque los entiendo”. ¿La poca educación poética de asignaturas como Lengua y Literatura es deficiente y ha fracasado?
R: No creo que haya que echar la culpa a los currículos o a los profesores de Lengua y Literatura: se trata de algo mucho más general, quizá del rumbo que va tomando la sociedad, que cada vez tiende más a quedarse en la superficie. El mero acto de profundizar en algo produce pavor, porque el universo multimedia es vertiginoso y nos bombardea con estímulos sensoriales y cada vez se vuelve menos necesaria la reflexión. Esto afecta al género de la poesía, que ya de por sí, tradicionalmente, ha entrañado una cierta dificultad a la hora de ser interpretada: por eso, siempre ha tenido un público minoritario. No es algo nuevo.
P: ¿Crees que todo es negativo respecto a este tema o hay algo que se podría estar haciendo bien refiriéndonos a la poesía en sí?
R: El número de seguidores en redes sociales no determina la calidad de un autor, ni para bien ni para mal. Indica que ha sabido hacerse buena promoción, en todo caso. Es cierto que determinadas editoriales fichan a sus autores atendiendo a ese factor, lo cual me parece terrible. Yo trato de aprovechar la parte positiva de las redes: utilizarlas como medio para difundir mi obra. He de decir que me han proporcionado algunos contactos y oportunidades.
P: ¿Existen límites que digan: “Esto es poesía y esto no lo es”?
R: No existe una verdad única y tampoco puedo considerarme una autoridad para juzgar lo que no es o no es poesía. Pero, desde mi modesta opinión, y tomando como base la teoría, el lenguaje poético tiene que sorprender al lector a través de recursos y figuras literarias. Y tiene que tener cierto sentido musical. No veo nada de esto en determinadas expresiones “poéticas” contemporáneas. Lo llamaría de otra forma, pero no poesía. Tampoco es algo que me preocupe. Los lectores de poesía siempre han sido minoritarios y me parece que estas corrientes llegan a un público distinto. Si en algún caso ocurre que les sirve como puente para llegar a la poesía de verdad, maravilloso. Pero soy muy escéptica respecto a esa posibilidad.
P: ¿Cómo describirías el panorama editorial —referido solo a publicación de poesía— teniendo en cuenta tu experiencia desde que empezaste a publicar?
R: It’s a wild world, que diría Cat Stevens. Un poeta joven e inexperto que quiere publicar es como Caperucita Roja adentrándose en el bosque. Enseguida se toparán con lobos disfrazados de editoriales que les prometen mucho y en realidad solo buscan sacarles el dinero. Yo nunca he caído en eso, pero tengo amigos que fueron vilmente engañados. Tuve la suerte de conocer a mi primer editor, José María de la Torre, que apostó por mi poesía de forma desinteresada y que siempre me ha ayudado. Pero más allá de eso, he tenido buenas y malas, muy malas experiencias con editoriales. Hay que andar con pies de plomo y hacer acopio de paciencia.
Sobre Este mar al final de los espejos, Premio Carmen Conde de Poesía 2020, sus obras y premios
P: Este mar al final de los espejos fue finalista del Premio Adonáis (2019) y Premio Carmen Conde de Poesía (2020). ¿Cómo afrontaste el proceso creativo?
R: Me resulta mucho más fácil escribir poesía que narrativa, en el sentido de que la inspiración poética surge de modo espontáneo en cualquier momento. Tiendo a escribir los poemas del tirón, dejándome llevar por las emociones o por determinados recuerdos y, una vez escritos, los reviso y los modifico o los desecho, llegado el caso. Pero confieso que tampoco soy de esos poetas juanramonianos que someten su obra a una constante revisión. Corrijo menos de lo que debiera, creo. A la hora de componer un libro, intento buscar un eje temático en todos los poemas, ordenarlos, otorgar un sentido al conjunto.
P: De todos tus títulos. ¿Hay alguno al que le tengas un afecto especial?
R: Aunque los poetas siempre tendemos a despreciar nuestros primeros libros y a sentirnos más orgullosos de los últimos, todos mis libros tienen su historia. Soy consciente de que los dos últimos son mejores en cuanto a calidad, pero si hablamos de afecto, cada uno tiene su lugar en mi corazón. Los despertares, por ser el primero; Mi nombre de agua, porque condensa una época convulsa de mi vida, desde el punto de vista sentimental. De las horas sin sol constituye un homenaje a mi padre y Este mar al final de los espejos es el primer libro que me han premiado, y siempre hace ilusión que se valore una obra hasta ese punto.
P: La muerte de tu padre marca tu forma de ver la vida. ¿Cómo afrontaste la pérdida de un sustentáculo vital y literario tan importante?
R: Mi padre murió en 2017, con 61 años, debido a una enfermedad rápida y letal; no lo esperábamos. Como se suele decir, no le tocaba. Afrontar algo así es extremadamente doloroso, pero la muerte no te pregunta si estás preparada y tampoco te reta a una partida de ajedrez. Todas las enseñanzas de mi padre permanecen conmigo y creo que mi forma de ver la vida está marcada más por los años que pasamos juntos que por su muerte. Era un ser excepcional: un maestro enamorado de su profesión, bondadoso e inteligente; su tremenda cultura solo resultaba comparable a su humildad. Escribir también es una forma de mantener viva su memoria.
P: Si nos detenemos en tu trayecto literario desde un punto de vista macro (poética y narrativa). ¿Cómo has concebido tu proceso evolutivo?
R: Es cierto que ha habido una evolución desde los primeros hasta los últimos libros, pero considero que ha sido más en la parte de depuración de adjetivos innecesarios, poemas más breves. Siempre he aspirado a una universalidad partiendo de la propia intimidad. Nunca me han gustado los poetas que se miran excesivamente el ombligo. Incluso diría que mi primer libro, Los despertares, es el menos “íntimo”, porque, en toda la segunda parte, la voz poética está en tercera persona, habla de las peripecias de un personaje, Alicia, que se basa en la Alicia de Carroll, pero habiendo entrado ya en la adolescencia. Es cierto que me identifico con ella, pero eso el lector no ha de saberlo.
P: ¿Qué no le debe faltar a un poeta?
R: Yo diría que muchas lecturas, oído musical, aunque hablemos de verso libre, y capacidad de emocionar y sorprender.
P: Tres veces consecutivas has sido finalista del Premio Adonáis: 2018, 2019 y 2020. Se resiste el premio, ¿no?
R: Así es más emocionante y la gente ya se acuerda de mí. No creo que vaya a conseguirlo a estas alturas, pero tiene su encanto, como anécdota, llegar hasta ahí.
P: ¿Son importantes los premios?
R: ¿Cuántos premios literarios recibieron Miguel Hernández, Lorca, Cernuda…? Antes no era igual que ahora. Ahora sin premios es difícil triunfar, aunque siempre haya excepciones. Por triste que esto resulte, porque existen escritores maravillosos que no han recibido ninguno, simplemente porque no se inscriben en las corrientes imperantes en los premios. Al final, ganar un premio depende de la opinión subjetiva de las personas que componen el jurado, que tienen sus gustos particulares y sus corrientes preferidas: no son jueces imparciales.
Manías, influencias literarias, recomendaciones
P: Manía o manías a la hora de escribir
R: Me inspiro más si llevo un rato leyendo. Además —y soy consciente de que esto es muy poco romántico—, se me da peor escribir a mano por el tema de los tachones. Estoy más cómoda frente al ordenador.
P: Define al grupo poético Los Bardos con tres palabras.
R: Amigos, pasión, compartir.
P: Autoras o autores que te han influido en tu figura como escritora.
R: Aquí podría ser políticamente correcta y mencionar autores contemporáneos que me parecen magníficos y a los que leo, pero he de confesar que mi formación como escritora se ha forjado sobre todo a partir de clásicos, para bien y para mal. En poesía: Rubén Darío, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Ángel González, José Manuel Caballero Bonald, León Felipe, Alejandra Pizarnik... En narrativa: Roald Dahl, Raymond Chandler, Agatha Christie, Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes, Carlos Ruiz Zafón…
P: Un libro de la literatura universal que te hubiese gustado haber escrito.
R: Niebla, de Miguel de Unamuno.
P: ¿Qué estás leyendo actualmente?
R: Varios poemarios, simultáneamente, y Yo, robot, de Isaac Asimov.
P: El próximo Premio Cervantes se lo darías a…
R: Manuel Vicent.
P: Deberíamos leer la poesía de Rafael Alberti porque…
R: Es uno de los grandes poetas del siglo XX. Ha profundizado en multitud de estilos y con gran maestría; su poética despide plasticidad y música. Está a la altura de Lorca y de Cernuda, pero actualmente una parte de la crítica y de los lectores lo desprecian por su trayectoria política y vital, cosa que me desespera. Ciertos críticos lo han tachado de “asesino” sin pruebas fehacientes, lo cual tampoco ayuda. Es una injusticia lo que está ocurriendo con Alberti. Hice mi tesis doctoral sobre él para contribuir a devolverle el lugar que se merece.
P: Alguna recomendación literaria para todo aquel que lea esta entrevista.
R: Pues ya que estamos, que lea a Rafael Alberti.